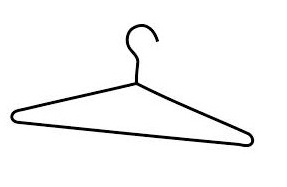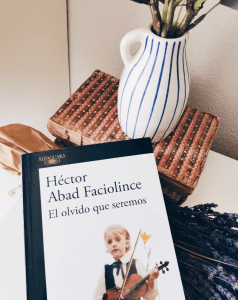Feliz ocho de marzo, chicas. Disfrutadlo y festejadlo como se merece. Yo este domingo festivo me lo salto, si no os importa. Sería como celebrar el cumpleaños de otra persona, y eso obviamente no tiene mucho sentido. Hoy no es mi día, no me representa, los lemas de las manifestaciones no me pertenecen. Porque yo hace ya un par de años que dejé de sentirme mujer. No me malinterpretéis, tampoco me siento hombre, para nada. Es que ahora mismo mi cuerpo de mujer está partido en dos: una parte hace de madre, la otra hace de profesora. Y en estas facetas no me va mal, es más, me va fenomenal: tengo un hijo maravilloso y un trabajo que me fascina, de hecho, me parece un regalo que me paguen por enseñar italiano. Pero cuando no estoy ejerciendo de madre, ni estoy trabajando, en cuanto esas dos dedicaciones no están en funcionamiento mi parte de mujer no arranca, es como si se hubiera quedado sin gasolina, y en esos momentos mi sonrisa se desdibuja en un plis plas. Me veo como un mimo de cara blanca y finas cejas negras, boina a la francesa, camiseta de rayas y un par de tirantes, que es capaz de cambiar el gesto en un microsegundo, solo con el movimiento de una mano: ahora mi rictus es feliz, ahora mi rictus es triste. Subo la mano: feliz, bajo la mano: triste.
Me siento vieja y cansada permanentemente, las carnes dibujan curvas indeseadas, las casas descolgadas que no rellenan ni el sujetados más pequeño, varices, flacidez de la rodilla a la costilla. No me veo, en absoluto, atractiva ni por supuesto, sexi. Ese perfume embriagador que emanan las mujeres de pecho fresco y palpitante, arregladas, maquilladas, seductoras, solo se lo huelo a las demás. A mí ya no me rezuma. Aparte de mi cuerpo estropeado por la falta de cuidado y de ejercicio, mi rostro es el gran mapa de mis desventuras: pómulos hinchados, piel flácida, manchas marrones de señora mayor, arrugas en las arrugas. Pero lo peor son estas horribles ojeras gruesas y moradas como un par de berenjenas agarradas a mis pestañas. El socavón es tan hondo que parece que alguien me tira como en ventosa desde la parte final del cráneo; negras como las zanjas que se abren en el asfalto barato de las aceras, profundas como un pozo petrolífero que se hunde en la tierra. Lo peor de todo es que soy consciente de que he perdido el brillo en los ojos que siempre tuve. No sé dónde está. No lo encuentro. Y eso sí me hacía sentir bien. Haciendo memoria creo que mi identidad femenina se quedó en la taquilla del gimnasio la última vez que fui a hacer spinning hace muuucho muuuucho tiempo; y allí permanece, entre toallas húmedas, chanclas de piscina y botellas de plástico para la hidratación. He vuelto al gimnasio desde hace un mes, solo que ahora voy con el disfraz de madre, sin mallas ni deportivas ni camiseta elástica; y aunque las taquillas son iguales a las que usaba cuando hacía spinning: hay toallas, chanclas y botellas; esas taquillas, sin embargo, ya no son la misma taquilla para mí.
La pérdida de la libertad
Nadie te dice que cuando das a luz estás pariendo un semáforo en rojo. A mí ningún ser humano me lo advirtió, pero tranquilas futuras madres porque yo sí que os lo advierto a vosotras: olvidaos de vuestra vida como la habéis conocido. Es así. No hay casos de excepción. Se acabó la placidez de dormir a pierna suelta nueve horas, de salir a cenar o a bailar o a tomarte una copa sin preocupaciones en la cabeza, de viajar ligeras de equipaje, de soñar sin límites. Cuando tienes un hijo, el concepto de tiempo, de hora, de día cambia radicalmente. Y tú ya no eres el centro de nada, dejas de controlar tu existencia. Pasas a ser un satélite que se mueve en función de las necesidades de tu bebé y los horarios se borran, se diluyen, desaparecen. Vives en un presente eterno en la que cabe todo: alimentarle, calmarle, bañarle, acariciarle, dormirle,… es una rueda maléfica que te arrastra inexorablemente hasta convertirte en un amasijo de carne fofa que come algo cuando puede, se ducha de vez en cuando y duerme a trozos deshilachados que nunca te permiten descansar del todo. Te olvidas de que existes. Cuando el hijo crece y se va haciendo más independiente, empezamos a ver algo de luz divina por debajo de las rendijas de las puertas: ya puede comer como los mayores, deja de llevar pañal y va al baño solo, se entretiene con sus juguetes y no te reclama cada dos minutos. Suponen pequeños logros que te van permitiendo hacer las cosas de la casa más tranquila y con cierto desahogo, porque sabes que aunque te llame no se va a poner a llorar como un energúmeno desesperado solamente por el hecho de que no estás a su lado. El lenguaje les transforma en seres socializados, pacientes y respetuosos. Gracias a ello sustituyen el llanto por un “¿me ayudas mamá a abrir la caja?”, “¿leemos este cuento, mamá?”. Y la fregona que estabas usando en el cuarto de baño la empleas para recoger el manantial de babas orgullosas que cae de tus labios sonrientes por haber logrado traer a la vida a una criatura tan extraordinaria. Sin embargo, tu «yo» de siempre sigue sin estar ahí al cien por cien: no caben los hobbies, las escapadas improvisadas, las cenas sin prisa el sábado por la noche. Después con tres años empiezan el cole y parece que el tiempo empieza a estirarse más y más. Las mañanas comienzan de lunes a viernes puntualmente a las nueve y terminan exactamente a las dos, y en esa franja horaria te conviertes en una maratoniana etíope lista para cruzar la línea de salida como una bala en cuanto sales del cole y te metes en el coche con el objetivo de completar todos los deberes pendientes: hacer la compra, quizás en más de un sitio por la conveniencia de los precios, cambiar de talla las zapatillas del niño en el otro extremo de la ciudad, recogerle el libro en el quiosco para seguir con la colección de animales del bosque, volver a casa, colocar la compra, limpiar un poco, poner alguna lavadora, preparar la comida, echarle un vistazo a las clases de la tarde, poner la tele y ¡pam! Ya son las dos menos cuarto. Hay que ir a buscar al niño.
Algunas mañanas milagrosas alomejor solo tienes pendiente un par de tareas. Y ahí es cuando vuelves a recordar ligeramente el significado de esa conocida expresión popular llamada “tiempo libre”. Eliges un libro de la pila acumulada que tienes en el escritorio, te sientas en el sofá con una mantita y te dispones a disfrutar de un par de horas de lectura. Pero, oh oh, a los pocos minutos algo sucede. ¿Quién es esa persona que me empieza a arañar por dentro intentando salir al exterior? Tiene una voz incisiva y desagradable, me dice cosas despacio y pesadamente para que logre entenderla: ¿poooooor queeeeeeé estaaaaaaás ahiiiiíiii tumbadaaaaaaa ennnn vezzzz deeeee haceeeeerrrr alggooooooo produuuuuccctttiiiiiivvvooooooooo? Horror, ya llegó, ya está aquí: es la voz de mi odiado sentimiento de culpabilidad. Y se acabó el momento agradable de lectura. Me gustaría saber sinceramente de dónde sale esa vocecita espantosa, quién le ha dado forma, quién me la ha inyectado dentro. No la quiero. Qué se vaya lejos. Vete de mí. No obstante, ella sigue con su runrún, ahora más inquisitorial y directa: deberías de estar haciendo algo por tu hijo en vez de ahí repantingada en el sofá, como comprarle unos calcetines o un pantalón, batirle un puré casero en lugar de esos tarros asquerosos que os venden a las madres vagas, preparle madalenas bio con el horno, limpiar las cortinas de toda la casa, quitar el polvo de las estanterías. No sé qué haces ahí tirada sin hacer nada.
Hay días que la tengo controlada, la encierro con llave y le digo: “no, hoy no, hoy no te voy a hacer ni caso”. Aún así, sabes que en cualquier acción tuya subyace una importante elección de vida, una dicotomía moral constante: cada movimiento se convierte en una deliberación, a veces con referéndum posterior y todo. Si te pones a leer no barres ni friegas el suelo, decide; si abres una revista significa que no vas al súper a comprar los yogures y la leche, piensa; si comienzas una serie en Netflix supone que no pones la lavadora y no planchas el chándal al niño, elige. Y ya ver una película entera en plataforma digital o en dvd significa no dar palo al agua en toda la mañana. Mal.
Esta diatriba diaria los padres no la sienten. Los padres habitan en planetas lejanos, mundos paralelos ajenos naturalmente a nuestra problemática. Ellos van y vienen, salen y entran sin remordimiento ninguno. Pero nosotras nos machacamos sin respiro por culpa del dichoso sentimiento con vocecita aguda. No es solo que tú te sientas fatal por desatender la casa, ya que se supone que es responsabilidad tuya, sino que además la sociedad te juzga despiadadamente por no cumplir con tus «obligaciones», alzando el dedo acusador a cada paso que das y que te aleja poco a poco del ejemplo de madre modelo, como aquellas norteamericanas de los años cincuenta, siempre efectivas, bien peinadas, perfectas. Pero tú si estudias una carrera aparte de trabajar y dejas al niño con tu madre para prepararte los exámenes, eres mala madre; si vas al cine cualquier día de la semana y dejas al niño con el padre, eres mala madre; si tardas dos horas en tomarte un café, eres mala madre; si pasas un día en Madrid con las amigas para desconectar, eres mala madre; si quieres ir al teatro los jueves para aderezar tu vida con un poco de cultura, eres mala madre. En fin. Creo que da igual lo que hagamos, siempre nos sentiremos o nos harán sentir malas madres.
La decisión
Debo confesar que estoy en la fase de que todo esto deje verdaderamente de importarme. Soy consciente de que la crianza requiere muchos sacrificios y el mayor, para mí, es no cultivar mi jardín personal e intransferible donde antes florecían reflexiones y experiencias cinéfilas, literarias, musicales y ahora solo florece la mirada limpia y cálida de mi hijo. Es cuestión de ser fuerte y esperar. Aguantar hasta el momento en que nuestros vástagos empiezan a poseer su mundo propio ocupado por compañeros del cole, fiestas de cumpleaños, actividades deportivas y deberes a media tarde. Supongo que entonces la vocecilla callará. Y yo podré dedicar varias horas a la semana a la escritura. Redactaré artículos, terminaré mis guías de Italia, publicaré mi primer libro. Miraré a los ojos de mi hijo cada noche pidiéndole permiso en silencio para cumplir mis sueños, y él me responderá con una sonrisa cómplice de orgullo. Sabrá ver que su madre es feliz y eso revertirá en su felicidad. Crecerá con la imagen de una persona que no se resigna a ser cuidadora y ama de casa, cocinera por obligación y planchadora sin devoción.
Lo dicho, chicas, salid a la calle y gritad fuerte por la igualdad. Dejaos las cuerdas vocales en frases rimadas por la paridad y la justicia. En mi caso, la manera de rebelarme frente a los muros que me frenan es contar lo que me pasa. Perdonad mi cobardía. A vosotras os pido un brindis por las mamis frustradas del mundo, tan infravaloradas y desaprovechadas como me siento yo.
Chín, chín.