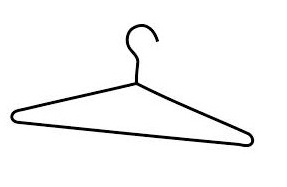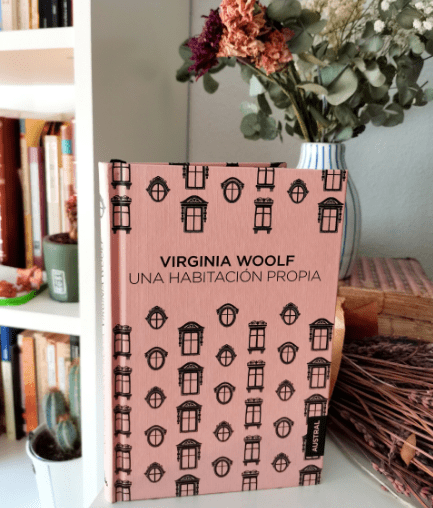
(“Una habitación propia” reúne cinco conferencias escritas por Virgina Woolf en 1928 dirigidas a mujeres universitarias en Cambridge. Un ensayo que, como sabemos, ha influido fuertemente en todo el feminismo posterior hasta el día de hoy)
Leí el archifamoso ensayo de Virgina Woolf hace más de veinte años, cuando aún estaba estudiando Bellas Artes, y no me causó ningún tipo de impacto. ¡Cómo han cambiado las cosas! Ayer lo cogí de nuevo entre mis manos y apenas terminado esta mañana, me he sentado al ordenador para escribir una breve actualización en respuesta a sus palabras.
La tesis de la escritora inglesa era bien clara, una mujer para poder dedicarse a la escritura necesitaba una habitación propia y quinientas libras al año para poder mantenerse económicamente. A partir de ahí, echa la vista atrás, al periodo de Isabel I, para poner en evidencia la desfavorecida situación social que las mujeres han padecido a lo largo de los siglos en Inglaterra y que les ha impedido, a aquellas que sentían el deseo de plasmar por escritos sus pensamientos, elegir el camino de la creación sin cortapisas. Obviamente, las mujeres vivían sometidas al dictado de los hombres y a las exigencias derivadas de los hijos y de la casa, una barrera que les imposibilitaba tomar sus propias decisiones sin presiones, juicios externos o incluso violencia física. El encorsetamiento fruto de la estructura social imperante, indica Woolf, nos ha privado de contar con muchas más escritoras de las que actualmente conocemos.
A partir del siglo XIX, a pesar de las fantásticas escritoras inglesas que se arriesgaron a escribir con aspiraciones literarias (Austen, las hermanas Brönte, George Sand), insiste Woolf en que seguramente lo hicieron condicionadas por sus circunstancias más próximas, lo que tampoco les permitió expresarse, ni en forma ni en contenido con total autonomía (los capítulos 3 y 4 son los más interesantes en cuanto a análisis literario). Sin embargo, cabe destacar que por fin las mujeres se lanzaron a escribir historias que de forma evidente para el lector habían salido de una pluma femenina. No trataban ya de imitar ni el estilo ni las tramas impuestas por los hombres escritores.
Ahora, cambiemos de contexto, ¿cómo está el panorama en la actualidad para una mujer que decidiera ponerse a escribir, a pintar, a actuar o a dibujar de manera profesional? A pesar de que la posición social de las mujeres ha mejorado respecto a 1928, algunas cuestiones permanecen intactas. Me refiero sobre todo a las madres trabajadoras. Pongamos el ejemplo de una mujer que quisiera dedicarse profesionalmente a la ilustración de cuentos, pero que en la actualidad se gana el pan en una oficina: ¿cuánto tiempo tendría disponible trabajando todas las mañanas de lunes a viernes con dos niños en edad escolar, y con un marido que a su vez trabajara con horario partido de nueve a dos y de cuatro a siete? Poco espacio para la maniobra habría por las tardes, entre actividades extraescolares, deberes, cenas, duchas y demás imprevistos. Quizás nuestra madre trabajadora podría sentarse a dibujar durante media hora, con suerte una hora, mientras los niños han terminado los deberes y se entretienen jugando. Pero seguramente las interrupciones serían tan constantes que al final se enervaría y acabaría por apagar el ordenador o cerrar el cuaderno. Podría esperar a que llegara su marido para que se ocupara de las duchas y la cena, pero a veces el marido ha quedado para jugar al pádel o para tomar unas cervezas con los compañeros de trabajo. Así que, su pequeño gozo, en un pozo. Alomejor durante el fin de semana la cosa cambiaría y tendría un poco de tiempo que destinar a sus ilustraciones, pero llegarían los partidos de fútbol de los niños, o la exhibición de judo, o el teatro de marionetas en el centro de la ciudad… El sábado y el domingo han pasado deprisa y sin hueco para estar sola y poner orden en todas las ideas que le bullen en la mente. Así, pasa una semana y otra, un mes y otro mes. “Quizás en verano sea posible”, “quizás en Navidad”, “quizás en Semana Santa”. Quizás, quizás, quizás.
La frustración crece, los nervios se alteran y en la mayoría de casos se acaba renunciando a una vocación que llama a la puerta todos los días, esperando a que alguien le haga caso. Pero en esta sociedad en la que vivimos, o intentamos “vivir”, la falta de tiempo es la enfermedad más extendida a tenor de las quejas que todos los habitantes del primer mundo proferimos. O al día le faltan horas para llegar a desarrollar todas las cosas que tenemos pendientes, o realmente somos nosotros, que demostramos una incapacidad permanente para organizar nuestras tareas en base a un horario productivo.
Ahora poneos en esta situación: la madre trabajadora decide enfrentarse a la despiadada apisonadora de la rutina y quiere ponerse a dibujar o a escribir en serio. Para ello pide una tarde libre a la semana para poder estar tranquila y pensar con claridad. ¿Qué ocurriría? ¿Creéis que la gente de alrededor la apoyaría, su marido, sus amigos, sus familiares, y que harían todo lo posible para respetar ese paréntesis que la madre está solicitando? ¿O sucedería que se toparía con la incomprensión y el enfado del marido, la crítica de los amigos y los reproches de los familiares?
¿Cuál es sinceramente la realidad en la que nos hallamos?
No solo se requiere de un espacio para la concentración, como pedía Woolf, y de una vida semiordenada que te permita vivir sin demasiadas carencias económicas, sino que se torna indispensable disponer de un tiempo propio, un tiempo sin niños que te reclamen ni marido que pregunte por ti, sin llamadas de teléfono, sin obligaciones laborales, sin tener que pensar qué hacer para la cena ni qué comprar en el súper. Un tiempo libre de ataduras dedicado exclusivamente a la creación, ya sea literaria, pictórica o fotográfica. Y algunos dirán, “pues si quieres ser artista, no te cases y no tengas hijos”. Y ahora alguien con dos dedos de frente que me explique cuál es el razonamiento válido detrás de esta gran estupidez. ¿Por qué tenemos que elegir entre una familia y una vocación? ¿A cuántos hombres artistas se les pregunta cómo llevan ellos la conciliación familiar, cuántas horas pasan al día con sus hijos o si sienten remordimientos por ocuparse demasiado de sus quehaceres? Y aquí entramos en el peliagudo asunto de la culpabilidad, que viene de regalo con el parto, y que cada madre siente cuando se concede una pequeña parcela de autocuidado, o simplemente de anhelado aislamiento, con el temor de estar convirtiéndose en peor madre por ello. Es todo tan absurdo y tan injusto pero, seamos honestos, es precisamente lo que está sucediendo.
Por lo tanto, decidme, ¿qué es lo que se precisaría para fomentar la aparición de más mujeres escritoras, directoras de cine, pintoras, fotógrafas…? Me gustaría saber vuestra opinión. Os leo.